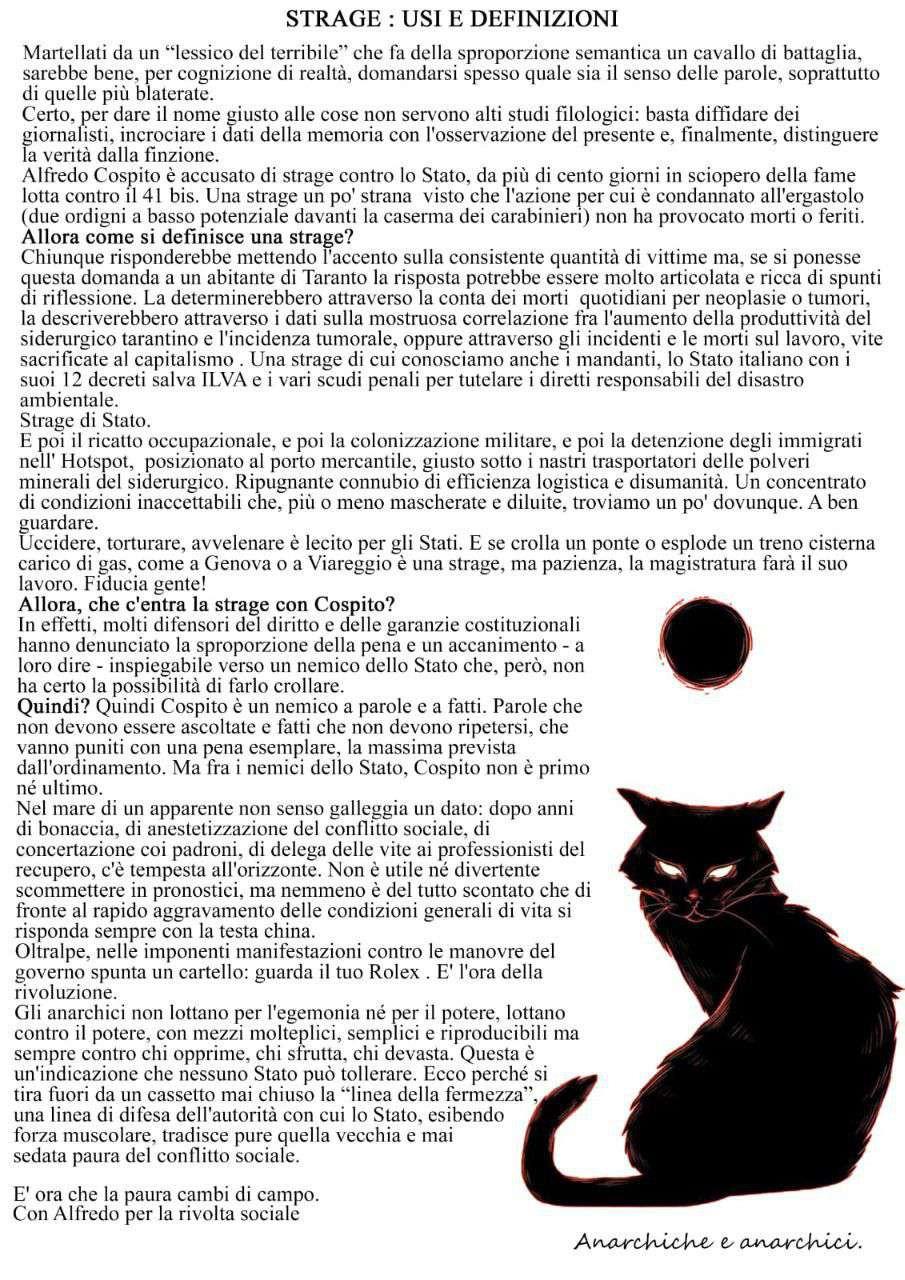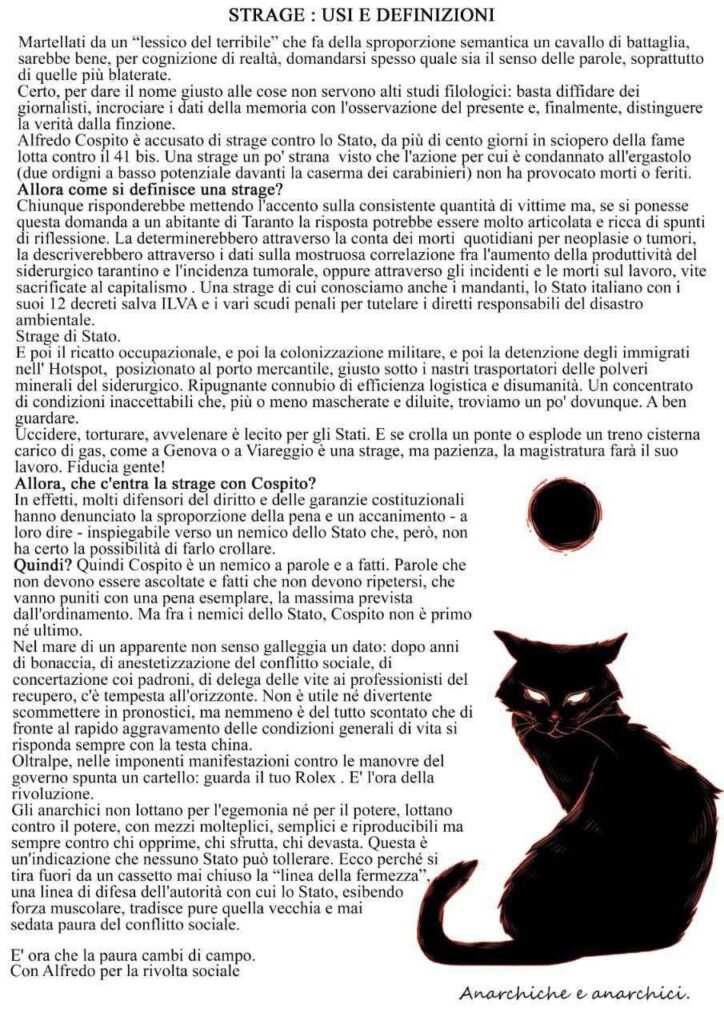Martilleados por un «léxico terrible» que hace de la desproporción semántica un caballo de batalla, sería bueno, para percibir la realidad, preguntarnos a menudo cuál es el significado de las palabras, sobre todo de las más cacareadas.
Por supuesto, no hacen falta elevados estudios filológicos para llamar a las cosas por su nombre: basta con desconfiar de los periodistas, cruzar los datos de la memoria con la observación del presente y, por último, distinguir la verdad de la ficción.
Alfredo Cospito, acusado de masacre contra el Estado, está desde hace más de cien días en huelga de hambre lucha contra el 41 bis. Una masacre un tanto extraña dado que la acción por la que se le condena a cadena perpetua (dos artefactos explosivos de escasa potencia frente a la comisaría de los Carabinieri) no causó muertos ni heridos.
Entonces, ¿cómo se define una masacre?
Cualquiera respondería haciendo hincapié en el elevado de víctimas, pero si se plantea esta pregunta a un habitante de Taranto, la respuesta podría ser muy elocuente y dar mucho que pensar. La determinaría a través del número de muertos diarios por neoplasias y tumores, la describiría a través de los datos sobre la monstruosa correlación entre el aumento de la productividad de la acería de Taranto y la incidencia del cáncer, o a través de los accidentes y muertes en el trabajo, vidas sacrificadas al capitalismo. Una masacre de la que también conocemos a los instigadores, el Estado italiano con sus 12 decretos salva-ILVA y los diversos escudos penales para proteger a los responsables directos del desastre medioambiental.
Masacre de Estado.
Y luego el chantaje laboral; y la colonización militar; y la detención de inmigrantes en el Hotspot, situado en el puerto mercante, justo debajo de las cintas transportadoras del polvo mineral de la planta siderúrgica. Una repugnante combinación de eficiencia logística e inhumanidad. Un concentrado de condiciones inaceptables que, más o menos disimuladas y diluidas, encontramos en casi todas partes. Si miramos bien.
Matar, torturar, envenenar es lícito para los Estados. Y si se derrumba un puente o explota un tren cisterna cargado de gas, como en Génova o Viareggio, es una masacre, pero no importa, el poder judicial hará su trabajo. ¡Confiad pueblo!
¿Y qué tiene que ver la masacre con Cospito?
De hecho, muchos defensores de la ley y de las garantías constitucionales han denunciado el carácter desproporcionado del castigo y un encarnizamiento –en su opinión– inexplicable contra un enemigo del Estado que, ciertamente, no tiene la posibilidad de hacerlo caer.
¿Y entonces?
Cospito es un enemigo de palabra y actos. Palabras que no deben ser escuchadas y hechos que no deben repetirse, que deben ser castigados con una pena ejemplar, el máximo previsto por la ley. Pero entre los enemigos del Estado, Cospito no es ni el primero ni el último.
En el mar del aparente sinsentido flota un dato: tras años de calma, de anestesia del conflicto social, de concertación con la patronal, de delegar vidas en los profesionales de la recuperación, hay tormenta en el horizonte. No es útil ni divertido apostar en las predicciones, pero tampoco hay que dar por sentado del todo que ante el rápido empeoramiento de las condiciones generales de vida respondamos siempre con la cabeza gacha.
Al otro lado de los Alpes, en las multitudinarias manifestaciones contra las maniobras del Gobierno, aparece un cartel: cuidado con tu Rolex. Es la hora de la revolución.
Los anarquistas no luchan por la hegemonía o el poder, luchan contra el poder, por múltiples medios, simples y reproducibles, pero siempre contra quien oprime, quien explota, quien devasta. Esta es una indicación que ningún Estado puede tolerar. Por eso se está sacando de un cajón que nunca ha cerrado la «línea de firmeza», una línea de defensa de la autoridad con la que el Estado, al exhibir fuerza muscular, también traiciona ese viejo y nunca aplacado miedo al conflicto social.
Es hora de que el miedo cambie de campo.
Con Alfredo, por la revuelta social
Anarquistas